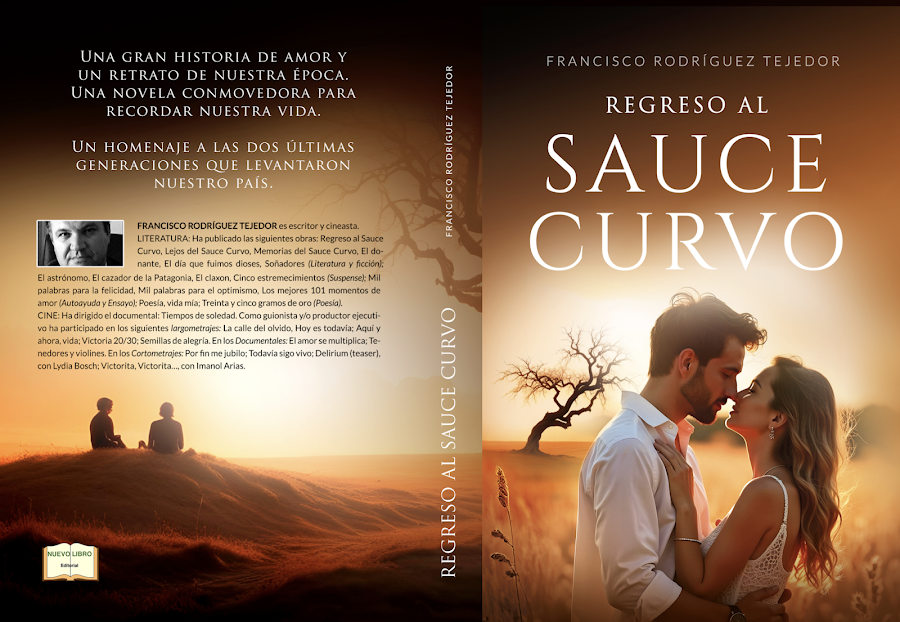Capítulo
I
El primer recuerdo. ¿Y tú qué ves?
Una vez
escribí que, sin memoria, llegado a cierta edad no eres nadie. Y hoy diría que,
más adelante, sin recuerdos no eres nada. Nada es el lugar al que parece que yo me dirijo. O eso pienso
a veces, sobre todo cuando me envuelve esa confusión y desgobierno que en algunos momentos pueblan mi mente. O lo que
va quedando de ella.
Yo
lucho contra ello como puedo. Con las armas que tengo. Las armas de un escritor
son las letras y las palabras que se
forman con ellas. Yo me siento en mi despacho y las busco en mi
ordenador.
Sí,
hoy he abierto el ordenador como todas las mañanas. Sé que en el pasado he escrito muchas historias: historias de otros
personajes como yo, de muchos que ya no están, de algunos que hubieran podido
estar, y de otros que solo estuvieron de paso, en la realidad o en mi imaginación
No es que yo me acuerde mucho de ello. Lo sé porque veo en mi estantería todos
esos libros que he escrito, con mi nombre impreso en el lomo.
Aunque ahora ya no son importantes para mí.
Como digo, ya ni me acuerdo apenas de ellos. Ni por qué los escribí, ni tampoco
apenas lo que decían.
Pero
mantengo la inercia del escritor. Que es: escribir, escribir y escribir. Ahora me
gusta hacerlo sobre las historias que mejor recuerdo, que son las cosas de mi
niñez. Dicen que les pasa mucho a los viejos. Aunque yo no lo sea tanto. A lo
mejor es que tengo algo de viejo prematuro.
Así que escribo como yo recuerdo que araban
los hombres cuando yo era niño.
Labrador era la profesión a la que yo estaba predestinado. Por eso la conozco tan
bien. Escribo, por tanto, como hace un
labrador en la Dehesa, arando un surco al lado del otro, de arriba a abajo, de
abajo a arriba después, en su pedazo de tierra que es como mi hoja de papel.
Él araña la tierra, la hace profunda,
fértil. Yo dejo las huellas, tan hondas y duraderas como puedo, de mis letras
en el papel
Arar,
escribir, una y mil veces más. Formando como un texto vivo, línea a línea,
surco a surco, en el que el escritor se dejara su existencia pegada a esa tierra, a ese texto, que le hace sentir, vivir y que, un día no muy
lejano, cubrirá su cuerpo ya ausente.
Trato
de recordar mi primer surco, mi primer recuerdo. Es curiosa la memoria del hombre que es, desde
luego, selectiva, subjetiva y aun caprichosa. Creo que ese primer arañazo en la
tierra virgen de mi memoria no ha sido siempre el mismo. Inclusive, cuando era
joven, me era muy difícil adentrarme en el pasado y llegar al lugar recóndito
del primer recuerdo. Como si aquella juventud imperiosa me impidiera malgastar
ni una sola de mis energías en algo que
no fuera el inmediato presente y un poco del futuro más próximo.
¿Por qué será que, ahora, todo es tan
fácil? ¿Por qué será que, en estos momentos, próximo ya a la vejez veo los
colores de algo tan antiguo, con una viveza sin igual? Y no solo los veo, los siento, los percibo
como si estuviera otra vez allí.
- ¿Y tú que ves? – le pregunté a mi hermana Tere que, despierta, jugaba en
su cama al lado de la mía.
- Yo veo, yo veo… - se hacía la interesante, mientras
repasaba con el dedo el interior de la sábana que le cubría la cabeza.
Yo me impacientaba entonces, después de haber sacado la mía del embozo porque,
desgraciadamente, no veía yo nada con la cara tapada con él. Si acaso solo la luz que entraba por la
ventana y que atravesaba la tela blanca, llegando a mis ojos una claridad
mortecina que a mí no me desvelaba secreto alguno.
-Yo veo… A ver, déjame. Déjame un momento…A ver qué veo en el cine de
las sábanas blancas…Ah, sí ya lo tengo. Es maravilloso – decía mi hermana Tere
poniendo una voz fascinante y misteriosa.
Yo refunfuñaba entonces. Envidioso y frustrado al mismo tiempo, porque
yo no era capaz de ver nada en la sábana con la que nos tapábamos la cabeza
y que, según mi hermana, en realidad era
una pantalla de cine: el cine de las sábanas blancas.
-Venga, venga …¡dímelo! ¡dímeloooo! – le gritaba cada vez más ansioso de
conocer su respuesta.
Pero ella permanecía en silencio repasando
con el dedo por el interior del embozo, como si recorriera con él, bajo la
tela, un exótico paisaje.
Sí, ella no me decía nada para tenerme
intrigado todavía más. Jugaba conmigo. Con mi inocencia. Con mi ansiedad. Como
quizá luego yo jugaría con Pepín, que dormía ahora en su cuna en la habitación
de mis padres pero que, por el momento, no me ofrecía apenas oportunidades.
-Tere,….¡dímelo o grito!.... – me rebelaba yo -
¡Que grito… que me pongo a gritar como
un loco!
- Pues veo, veo…. – todavía me retenía un poco más mi hermana Tere –… Me
veo a mí. ¡A mí! Pero en otro sitio…
- ¿En otro sitio? – le preguntaba yo, extrañado. Como si no pudiera
haber otro que no fuera nuestro pueblo de donde ninguno de los dos había salido
nunca. – Cuenta, cuenta… - la apremiaba yo cada vez más ansioso.
Tere dibujaba con su dedo como un paisaje extraño bajo la tersa sábana.
- Hay
muchos coches. Y tranvías…Y la gente lleva paraguas y lee el periódico. Se llama Madrid, Madrid… - terminó con un
deje soñador.
Y dejó que su voz se apagara con un eco misterioso, un eco acolchado,
bajo el blanco tejido.
- Sigue, sigue… ¡Pero no te calles ahora!
Sin embargo ella continuó dibujando con su
dedo por el interior de aquella pantalla del cine de las sábanas blancas y
riéndose por lo bajo. Para interesarme. Y desquiciarme, sin duda.
Yo no
sabía qué hacer. Con lo bien que se lo estaba pasando ella y yo, mientras tanto,
sintiéndome frustrado y aburrido. Intenté taparme la cara con el embozo, para
ver si yo también veía algo. Pero allí dentro no había nada. Aire caliente y
aquella luz mortecina que entraba a su través. Nada más.
Y mira
que trataba yo de imaginarme ese sitio de Madrid. Cerré un momento los ojos y
me imaginé los coches, y los paraguas bajo la lluvia. Y a la gente sentada en
unas mesitas, tras los cristales, tomando café y leyendo el periódico.
Entonces yo también lo vi. Y descubrí su
trampa.
Me destapé y pasé al ataque.
- Mentirosa, mentirosa… que eres una mentirosa. Yo también sé lo que es. ¡Mentirosa!
- A ver, listo, ¿es que tú has estado alguna vez en Madrid? - y sacó su
cabeza bajando la sábana que la cubría.
- Eso está en algunas hojas del calendario de mamá en la cocina.
¡Mentirosa! Tú no estás en Madrid, sino aquí conmigo en el pueblo…
Pero ella, como mayor que era, le dio rápidamente la vuelta a la
situación.
- Pues claro que estoy aquí contigo, mocoso.
¿Dónde iba a estar si no?. Pero… - y volvió a mirarme con aquella expresión
fascinante y enigmática antes de taparse de nuevo con la
sábana – lo importante es dónde estarás luego, cuando seas mayor. En el futuro.
Y Tere seguía dibujando y marcando formas
misteriosas bajo la tela.
- Y yo estoy allí. Vestida como una señorita. Llevo guantes y sombrero.
Y zapatos de tacón … Madrid, Madrid… - volvió a susurrar con un deje soñador.
Yo me quedé varado un instante ante aquella palabra mágica que yo no
sabía entonces muy bien lo que significaba, mejor dicho lo que había debajo de
ella, y que mi hermana había utilizado, a mí me parecía que por primera vez de
aquella manera tan especial, conmigo.
Sí, me quedé tocado un momento. Y mi hermana
lo notó. Así que ahondó en la herida.
- Pero a ti no te veo….no te veo, no te veo por ningún sitio – dijo
mientras recorría de punta a punta la pantalla de la sábana.
- Pues
sí que estoy – reaccioné yo casi como un acto de supervivencia.
- … Ah,
sí, sí…ahora te veo. Aquí estás. Tú seguirás en el pueblo, ja, ja, ja…
Entonces yo, de repente, me sentí fatal y me
puse a llorar. Es como si hubiera
perdido la guerra con ella de forma total y definitiva de repente. Y ya fuera solo como una cosa ínfima y sin
importancia ninguna, que no merecía estar en la pantalla del cine de las
sábanas blancas.
Luego, mi hermana, que debía haber oído
mis gimoteos, continuó dando a su voz un tono alegre y cariñoso.
- Germán, Germán… ¡que sí que estás! ¡Es que te habías ido a comprar un
helado!... ¡Y papá y mamá! ¡Y los abuelos! ¡Estamos todos! En Madrid, ¡Madrid…!
Continuó dibujando, aunque ahora aceleradamente, para dar cabida a toda
la familia en su pantalla. Y luego descubrió de nuevo, bajando la sábana, su
cara un poco juguetona, aunque también algo culpable y preocupada.
-Germán, Germán…. ¡chico, no llores! ¡que los chicos no lloran, hombre!
Yo la
miré y entonces se me pasó de repente la tristeza, pensando que iba a sacar
algo a cambio.
- No lloro si me dejas meterme en tu cama.
Pero no coló.
- Eso ni lo sueñes.
Aunque Tere, eso sí, dejó de jugar al juego
del cine de las sábanas blancas y reparó en la ventana.
- Germán, ¿has visto los
chorlitos?
Mi hermana, que tenía cuatro años más que yo, me llevaba de un sitio a
otro, de una conversación a otra, a
placer. Y, además, ella sabía muy bien que me gustaba mucho mirarlos.
A veces, los domingos, que nos
levantábamos tarde, yo me despertaba en la cama mirando la ventana, que daba a
un zaguán, donde vertían las canaleras de mi casa y de la del vecino, al que
llamaban “el tío Castañas”, aunque no en su presencia, porque no le gustaba
nada y lo hacía notar, sobre todo si se
le escapaba a algún pequeñajo como nosotros.
Y entonces, decía yo, abría los ojos y recibía algún rayo de sol que
atravesaba por entre los chorlitos que pendían de las canaleras, que me
parecían entonces como estalactitas mágicas hechas de luz y diamantes. Y, luego, los cerraba de nuevo, pero no para
dormirme, sino para trasladarme a aquel mundo maravilloso lleno de brillos y de
incandescencias. Todo él envuelto en el vaho y en la escarcha que se agarraba,
como una segunda piel, al cristal de mi ventana.
Sí, ese fue mi primer recuerdo, sin duda. A
mí me hubiera gustado que hubiera sido
uno con mi madre. Entonces yo estaba loco por mi madre, la quería más que a
nada ni a nadie en el mundo. Y por ella, hubiera dado yo, gustoso, mi vida.
Mi hermana Tere y yo miramos un rato los
chorlitos. Yo hubiera podido contarle mil cosas de ellos, de todo lo que
representaban para mí. Y de la alegría y la magia que producían en mi interior
cuando los miraba, atravesados por el sol. Pero fuera porque yo era todavía muy
pequeño o porque tenía, y he tenido
siempre, una fluidez verbal mucho menor que ella, el caso es que no podía
articular palabra. Ni, por supuesto,
jugar como ella lo había hecho conmigo con su “cine de las sábanas
blancas”.
Tal vez por eso, mucho más adelante, me
hice yo escritor. Para dar rienda suelta a todo aquel mundo interior que se me
pegaba en mis cristales internos, como la escarcha lo hacía en la ventana.
Uno día
de aquellos me dijo Tere, desde su cama.
- Germán, Germán… despierta. Se oye gente abajo, en la cocina.
Entonces
yo me desperté y agucé el oído.
Efectivamente se oían conversaciones en el piso de abajo, de varios
hombres y mujeres. Aunque yo no lograba reconocer ninguna de las voces.
Tere, que siempre iba por delante de mí, me lo
confirmó.
- No
deben ser de aquí. ¿De dónde serán? – y me miró con sus ojos juguetones y
pícaros.
Yo me encogí de hombros. La verdad es que estaba medio dormido todavía.
- A lo mejor son de Madrid. ¡Madrid…!
– añadió mi hermana.
Se veía que a mi hermana Tere en aquellos días lo único que le
interesaba era lo que tenía que ver con Madrid.
- ¡Vamos a vestirnos! - gritó con una alegría contagiosa pero, como
yo no mostrara mucho entusiasmo, añadió con toda la capacidad de seducción que
tenía - ¡A lo mejor nos han traído algún regalo, algún coche para ti, de esos de carreras…!
Mi hermana Tere sabía convencerme
muy bien y llevarme por donde ella quería.
Pero cuando nos levantamos para vestirnos, yo observé que ella ya tenía
su ropa puesta. Ella se percató de que yo me había dado cuenta. Y se explicó
con la naturalidad que la caracterizaba.
- Me desperté y me levanté. Pero una vez vestida me entró
otra vez el sueño y me volví a meter en la cama.
A mí me pareció de lo más normal. Me pasaba a
mí también muchas veces.
Me vestí rápidamente y bajamos la escalera sin
hablar. Y sin hacer ningún ruido.
De repente, sonó una música extraña. Como si hubiera una orquesta allí
abajo.
Yo me quedé sorprendido. Iba a decir algo pero mi hermana me cortó
poniendo el índice en sus labios.
-¡Schhhhh!
Y, como por arte de magia, la
música cesó y volvieron las conversaciones.
Estaban hablando de Navidad, eso estaba claro. De turrones y de la
lotería. Y la música me había parecido la de un villancico. Pero hasta tenía
dudas de que alguna vez hubiera sonado y no fuera sino una alucinación mía, producto
de que no llegaba a estar todavía totalmente despierto.
Por fin llegamos abajo. Mi madre estaba
en la cocina preparando el desayuno. Se veía en el fuego la gran cazuela de
leche y la nata que la coronaba,
formando una gruesa capa de espuma. Pero allí no había nadie más.
Mamá me sonrió y yo corrí a darle un beso. Pero Tere me había agarrado
del jersey diciéndome.
-
¡Aquí no hay nadie! ¡Vamos al comedor!
Mi madre la apoyó.
-
Luego, Germán, luego…- y me mandó un beso ella poniendo sus dedos en su boca y,
después, lanzándolo al aire.
Salimos de la cocina y llegamos al comedor
que era la habitación contigua. Allí debía estar toda aquella gente. Se oían
muy nítidas las conversaciones. Aunque yo no sabía muy bien de lo que hablaban.
No era, desde luego, ningún tema habitual del pueblo. Y hablaban sin
interrumpirse, guardando cada uno su orden.
Tere me miró. Tenía un brillo especial en sus ojos. Y luego empujó la
puerta.
Yo, no sé por qué, me puse detrás de ella. Me
daba un poco de miedo encontrarme con toda aquella gente a la que no conocía.
Pero, cuando entramos, Tere se hizo a un lado
y me quedé, como desnudo, frente a todos aquellos desconocidos.
Pero,
cual sería mi sorpresa, al ver que allí no había nadie. Bueno, solo mi padre,
que estaba sentado a la mesa tomándose una copa de anís con unas galletas
rellenas de vainilla.
Miré por todos los lados atónito. Hasta que mi
padre abrió sus brazos y me acogió y me sentó en sus rodillas.
-
Mira, Germán, todo sale de ahí – me dijo,
señalando un mueble colgado de una repisa.
Yo miré hacia allí. El mueble era como una
especie de caja con unas patas de apoyo y dos mandos redondas, a modo de
ruedas, a cada uno de sus lados.
Yo me quedé todavía más pasmado que antes.
Hasta que Tere me aclaró.
- Es
gente de Madrid – dijo con su voz cantarina, dejándome todavía más confuso si
cabía.
- Que
está ahí dentro – continuó -. Hablándonos a nosotros.
Yo no entendía nada.
- ¿Y dónde están sus piernas? – susurré al fin
ante aquel embrollo.
Era lo
que estaba buscando Tere desde que me había despertado aquella mañana. Así que
empezó a reírse mirando a mi padre, que también sonreía.
Yo no
sabía lo que pasaba. Pero estaba claro que se estaban riendo de mí. Y además
estaba asustado. Así que me entristecí de repente y empecé a llorar quedamente,
a pesar de que en aquella caja ya sonaba una canción que, con el tiempo, me
llegaría a gustar mucho y que empezaba así: “Yo soy aquel negrito del África
tropical que, cultivando, cantaba la canción del Cola Cao…”
Mi padre me abrazó entonces.
-Germán, Germán, es un invento, yo te lo
explico ahora…Te gustará, no llores. Es una radio…
Pero
Tere no pudo evitarlo.
-
Llorica, llorica…
Hasta
que mi padre la miró como él sabía hacerlo. Y ella se calló ipso facto.
Hoy pienso que, a pesar de que la radio y yo no tuvimos un buen comienzo juntos,
sería una compañía maravillosa en todos
los años siguientes. Me gustaban y me trasladaban a no se sabía qué lejanos,
pero a la vez entrañables mundos, aquellos personajes de “Matilde, Perico y
Periquín” con aquellas voces que hoy sería capaz de reconocer entre un millón: las
de Matilde Conesa, Pedro Pablo Ayuso y Matilde Vilariño.
Y también recuerdo de forma entrañable aquellas
canciones que sabían despertar en mi corazón de niño los sentimientos que
entonces llenaban mi pecho, sin dejar vacío rincón alguno y que se sostenían en
las dos firmes columnas que eran mis progenitores: “Di papá” y, sobre todo, “Madrecita del alma querida”, que continuaba
luego con aquel verso tan bonito: “en mi
pecho yo llevo una flor…”.
Nunca habrá nada tan importante como los
padres en los primeros años de nuestra vida. Eran ellos como verdaderos dioses
a nuestros ojos, protectores y poderosos, a quienes recurríamos entonces para
que nos solucionaran todos nuestros problemas. Y nosotros, a cambio, les dábamos un amor tan
incondicional como indiscutible. Un amor
que, hoy lo sabemos, no admitía parangón con ningún otro y que vivía entonces,
en aquellos años, su momento de máximo esplendor.
DISPONIBLE TAMBIÉN EN PAPEL EN: AMAZON, LIBRERÍA LUA (GUADALAJARA), RED DE LIBRERÍAS IBERLIBRO.