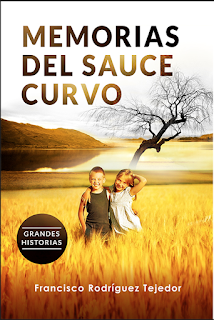Más o menos por aquella época empecé yo a ir a la escuela. En Sacecorbo al edificio de la escuela, siempre nos hemos referido en plural como “las escuelas”, por la escuela masculina y femenina que estaban adosadas la una a la otra en un solo inmueble
Probablemente el edificio de la escuelas era el más bonito de todo Sacecorbo. Ocupaba una gran parcela en el camino de la fuente, mirando a todos los huertos de la Pontecilla, con la imagen majestuosa del gran Picozo al frente, por donde serpenteaba, llena de curvas, la carretera comarcal que iba a Canales del Ducado y a Ocentejo.
Eran dos edificios de dos plantas, simétricos y adosados, que ocupaban el centro de la parcela. La parte de la izquierda era el edificio de las chicas, con un jardín a la entrada lleno de lirios, yerbabuena, palma rizada, rosales con rosas de varios colores y un murete de enredadera agarrado a la balaustrada de alambrada que rodeaba toda la parcela. Había también un patio cercado donde las chicas jugaban durante el recreo al cornito, la estornija, el balón prisionero, el rescatado o rescate, el pañuelo, la maya o la jerová (también llamado jeová) y otros juegos fundamentalmente femeninos.
La planta baja la ocupaba la vivienda de la maestra y en el segundo piso estaba la escuela propiamente dicha, con una gran aula donde había pupitres para unas treinta o cuarenta niñas, iluminada por unos espaciosos ventanales que daban sobre el Picozo. Al frente estaba el encerado, la mesa de la maestra y la estufa de leña, que era el único medio de calentar aquella enorme estancia. Completaban la planta algunas pequeñas dependencias anexas y la leñera.
El edificio de los chicos era exactamente igual, aunque en el patio dominaba el juego del fútbol, también el de “a la una andó la mula” que consistía en distintos tipos de saltos sobre compañeros agachados, el gua, el tango con su hita o chito donde se colocaba dinero o chapas y el “churlos” en el que había dos equipos, uno de ellos que formaba una especie de cadena, enlazados sus miembros al meter la cabeza cada uno en las piernas del siguiente y otro que saltaba precisamente sobre esa cadena y la cabalgaba con el objetivo de que todos sus miembros pudieran montarla, para lo cual los primeros saltadores debían hacerlo cuanto más lejos mejor.
Julián, el chico con el que había visto los fuegos fatuos y que vivía en mi misma calle, pasaba un día a la altura de mi casa y le pregunté.
- Oye, Julián, ¿a dónde vas con esa cartera?
- Pues voy a la escuela, ¿por qué no te vienes conmigo?
Y sin encomendarme a nadie me fui con él.
Cuando llegamos el maestro me preguntó.
- ¿Cuántas letras conoces?
- Ya sé leer - le dije – Y también cuento hasta trillones.
- Eso está muy bien Germán. A ver, lee esto – me dijo poniéndome una página del catecismo.
Me escuchó y luego continuó.
- Hoy te quedas con nosotros y luego le dices a tu padre que venga a hablar conmigo.
Y así entré en la escuela, de forma excepcional, porque todavía no tenía los seis años. A mí me habían enseñado a leer mis padres y mi hermana Tere las noches de invierno mientras estábamos alrededor de la lumbre, con el gato roncando a mi lado. Mi padre me ponía cifras de 18 números y yo las iba separando en grupos de tres en tres con un puntito y luego se las cantaba. La verdad es que todo aquello me gustaba mucho.
Y también admiraba un montón al maestro don Manuel, que estaba casado con doña Nati, que era la maestra de las chicas. La pena es que al año siguiente se fueron a otro pueblo.
De hecho, empecé a decir a todo el mundo que de mayor yo quería ser maestro. El maestro era entonces muy respetado, y estaba investido, o revestido, de una autoridad indiscutible.
- Aquí le traigo a mi hijo para que lo desasne – le decía a don Manuel, en la puerta de la escuela, el padre de Lucas, a quien llevaba medio arrastrándolo de una oreja.
A Lucas no le gustaba la escuela, sino estar matando pájaros con su tirachinas con el que tenía una puntería excepcional.
– Y si le tiene que sacudir, don Manuel, ya sabe usted, mano dura y tente tieso. Y a ti, Lucas, ya te lo he dicho, por cada torta del maestro yo te daré dos más cuando llegues a casa.
¡Eso era confianza absoluta en la enseñanza pública! Sí, señor. Entonces a los maestros no les pasaba lo que ahora, que se tienen que pelear, según me dicen, con los alumnos y, sobre todo, con sus padres.
De lo que yo no era, tal vez, consciente, era de lo poco que ganaban los maestros.
- ¡Ganas menos que un maestro de escuela! – se le decía a algún desgraciado cuando no podía estar más infrapagado.
Así que la escuela era un sitio de orden, de estudio y de escasos recursos, empezando por el sueldo del maestro. Allí todo se confiaba al método. Un método rotundo, un método casi militar: “La letra con la sangre entra”
¡Hombre, la sangre no llegaba normalmente al río! Pero sí a una serie de reguerillos y riachuelos afluentes y aledaños
A ver, para empezar estaban los capones, de los que había varios tipos. Los peores eran los del nudillo del dedo medio, salido para fuera, que casi te producían un abollón en el cuero cabelludo y tenías la necesidad de rascártelo durante varias horas luego.
El tiramiento, o estiramiento, de las patillas para arriba producía un dolor incisivo e hiriente, que se trataba de evitar poniendo el penado los pies de puntillas todo lo alto que podía.
Las orejas también eran otro destino frecuente del método. Estaba el simple tirón, que era casi como “un orejón” de cumpleaños para penas leves, merecedoras solo de simples toques cariñosos de atención. Y luego, el tirón con retorcimiento del apéndice auditivo, que el sufrido alumno trataba de mitigar levantando la cabeza para acompañar el giro de la oreja.
Aunque algunos maestros, con callo y colmillo retorcido, le retorcían al tiempo al chaval, valga nunca mejor que en este caso la redundancia, la otra oreja en sentido contrario, ante lo cual no había nada que hacer, sino aguantar a que se pasara el temporal. Eso sí, cuando el dolor cesaba, quedaba luego la afrenta y el señalamiento de unas orejas granates, a veces amoratadas, que permanecían así durante horas, al tiempo que se instalaba en ellas una comezón digna de los más intensos sabañones.
Luego estaban, cómo no, las tortas. Que podían ser de frente, tipo bofetada, simple o doble, es decir en uno o en ambos carrillos, para lo cual el mejor remedio era levantar el codo y cubrirse con él el flanco en cuestión. Había verdaderos artistas en esta técnica, que conseguían que no hubiera nunca un impacto nítido en la cara, hasta que el maestro se frustraba o se cansaba y desistía. Luego estaban también los impactos por detrás llamados coscorrones o collejas. Solía ocurrir como colofón a la bronca previa. Cuando el alumno se giraba y se iba para su sitio. Tras el regaño del profesor llegaba por detrás el coscorrón con alguna advertencia final.
- ¡Y no lo vuelvas a hacer más, atontado! ¡Que me tienes muy harto!
A veces era también el corolario final, precisamente, de las frustradas tortas laterales abortadas por la ágil guardia del alumno. El maestro amagaba.
-¡Anda, vete a tu sitio, que ya has tenido bastante por hoy!
Entonces, el héroe de los codos se relajaba y se daba la vuelta, sonriente y mirando a sus compañeros. Y, antes de que pudiera reaccionar, le caía un collejón por entre el cuello y la nuca que le hacía trastabillarse como un beodo camino de su asiento. Y toda su gloria anterior acababa en el pozo de los desengaños.
Y en un método de orden no debían faltar nunca las reglas. No solo las normas de cumplimiento, sino las reglas de verdad. Que eran de madera, a la vez consistente y flexible.
Los reglazos podían ser de dos tipos: sobre la palma de la mano abierta, que no dolían mucho, aunque sonaban y amedrentaban al resto de chicos un montón y los de mala leche, que se daban sobre las yemas de los dedos y las uñas, una vez que el maestro ordenaba recogerlos en cucurucho y ponerlos mirando para arriba. Eso dolía en cantidad, sobre todo a las chicas a las que gustaba dejarse las uñas largas.
Por último estaba el reglazo infame, aunque no infrecuente, que era sobre los nudillos, con las manos estiradas y las palmas boca abajo. Eso solo ocurría con los alumnos realmente chinches, o tras alguna noche en que su mujer le hubiera dado largas al maestro o hubiera tenido con ella una gresca considerable.
Las reglas eran el instrumento ortodoxo para los correctivos físicos en la escuela, así como en casa solían ser los correazos. Del cinturón del papá, claro. Las madres solían utilizar la zapatilla, con la que daban azotes en el culo del hijo rebelde. Lo malo es que las primeras llevaban aparejadas también los segundos, en el mismo lote, como bien le había aclarado al niño Lucas su padre.
Recuerdo ahora a un niño de mi edad que, encima, tenía nombre de chiste. A Jaimito aquel día el maestro le surtió de un buen número de reglazos en ambas manos. Cuando terminó la escuela, recogió sus cosas a todo correr. Como algunos días salíamos juntos le pregunté.
-Jaimito, a dónde vas tan corriendo, ¿no me esperas hoy?
- No, Germán. Hoy tengo que llegar pronto a casa.
Yo al principio no lo entendí. El por qué de tanta prisa, quiero decir. Si en su casa en cuanto le preguntaran que qué tal en la escuela y contara lo de los reglazos del maestro le iba a caer allí, además, lo suyo. Y eso es lo que le dije.
- ¿Por qué? No entiendo la prisa.
Él me contestó mientras se iba a toda pastilla.
- Quiero llegar antes de que esté mi padre. Mi madre me da más suave con la zapatilla que él con el cinturón.
Y desapareció escaleras abajo.
MEMORIAS DEL SAUCE CURVO: "Uno de los mejores libros sobre la familia y sobre la generación de los sesenta"
LIBRERÍA LUA en GUADA Y RED CASA DEL LIBRO EN TODA ESPAÑA. Y en AMAZON (digital y papel): https://www.amazon.es/Memorias-sauce-Francisco-Rodr%C3%ADguez-Tejedor-ebook/dp/B01MRRFGF1/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1511737973&sr=8-1&keywords=memorias+del+sauce+curvo