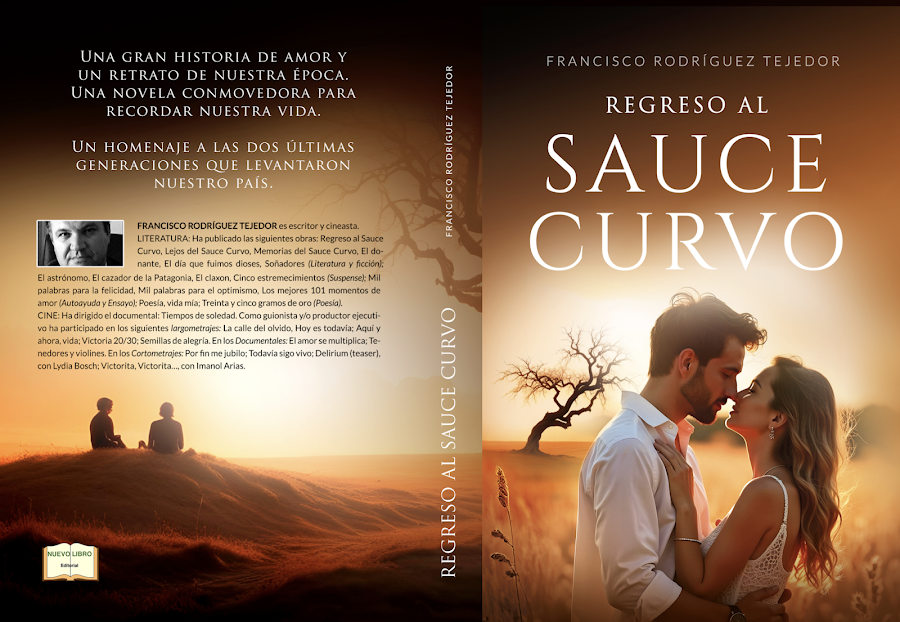Un médico me dijo una vez: la vida es un latido, con la esperanza de que llegue el siguiente.
Un latido dura un segundo. Y, si las cosas van bien, obtienes un plazo adicional de otro. Eso es todo.
Vivimos en el alambre. Aleteamos en un pálpito de vida. Nosotros somos la fragilidad de un instante. La vulnerabilidad de una vida incierta en su duración. Y en su destino final.
Hace ahora treinta y cinco años, por estas fechas, realizamos aquel viaje inolvidable por Galicia. Llevábamos apenas cuatro meses de casados, y paseábamos nuestro amor, y nuestra dicha, por sus rías azules y por la campiña verde que las acunaba.
Fue un viaje sin planificar. A la aventura. Cogimos un día nuestro coche, aquel entrañable Seat 131 Supermirafiori granate, que había sido nuestro compañero y confidente durante nuestro noviazgo y aquellos pocos meses de matrimonio, y nos lanzamos a la carretera sin ninguna reserva hotelera ni trazado alguno.
El plan éramos nosotros. Nos disfrutábamos el uno al otro y nos divertíamos con mil cosas pequeñas, con mil pequeñas locuras. Como esta que recoge este vídeo, al lado de nuestro coche, de nuestro entrañable compañero: https://www.youtube.com/watch?v=0TuDBFnZsaI
Qué poco sabíamos nosotros que nos iba abandonar en un par de semanas de aquello. Y para siempre.
A nuestro regreso a Madrid, todavía de vacaciones, decidimos pasar unos días en tu pueblo, que eran las fiestas. Pues bien, nada más bajar el puerto de La Cabrera, en una recta sin peligro alguno, sentí como una pequeña explosión en la parte trasera del coche, y un vaivén repentino y fortísimo del mismo. En aquel tiempo la A-1 era una carretera de dos direcciones. Mi gran preocupación, cuando perdí el control del coche, era irnos al carril de dirección contraria y, para evitar un choque frontal, di un volantazo a mi derecha y nos salimos por la cuneta. Solo recuerdo que extendí mi brazo a tu asiento para protegerte. Todo fue muy rápido. El coche entró en la cuneta, volcó de lado y anduvimos así unos metros, luego debió chocar con algo y acabamos con las ruedas para arriba, tras una vuelta de campana. Solo recuerdo ver el volteo del cielo, como si estuviera dentro de una lavadora.
Cuando el coche se detuvo, nos miramos. Nos tocamos. Estábamos vivos. Colgados de nuestros cinturones. Sin ningún rasguño. Dos automóviles que venían detrás nuestro y que lo habían visto todo, se detuvieron y nos ayudaron a salir del auto. Estábamos bien, solo había sido el susto. Aunque terrible.
Pero el que estaba destrozado era nuestro coche. Lo dieron siniestro total y lo perdimos para siempre. Aquellos momentos de dicha que nos había dado en Galicia se habían convertido, de repente, en la desgracia más absoluta. Para él y para nosotros, que libramos por poco.
Había explotado la rueda trasera derecha. Algo que no era frecuente, pero que ocurría en aquella época en la que los coches todavía llevaban recámara en sus ruedas. Atando cabos, recordamos que sufrimos un pinchazo en Galicia y nos lo arreglaron en un taller de carretera, de aquellos polvos, probablemente estos lodos.
Qué más da. Podría haber sido cualquier otra cosa. Nuestra vida siempre pende de un hilo. Y de la dicha a la desgracia hay menos recorrido que lo que mide la cabeza de un alfiler. De ese material estamos hechos. Había una novela de éxito de Milan Kundera, cuyo título lo expresaba muy bien: "La insoportable levedad del ser".
Hace quince años, yo disfrutaba de un trabajo que me gustaba mucho, estábamos en medio de la crisis y a mí me nombraron director de riesgos a nivel mundial de lo que nosotros llamábamos el hospital de los clientes enfermos, solo grandes empresas, aquellas especialmente afectadas que tenían problemas para sobrevivir. Y nosotros para cobrar nuestras deudas, claro. Tenía equipos, aunque pequeños, por todo el mundo y viajaba con mucha frecuencia. Era un trabajo muy interesante. Y, además, mi vocación literaria irrumpió con fuerza. Escribía en los aeropuertos, en los restaurantes, en la calle. Si estaba en Madrid, escribía de doce de la noche a dos de la madrugada, durmiendo cinco horas y media. Y yo, tan contento.Tú, mi mujer, tenías una paciencia conmigo de santa. Así nació "El día que fuimos dioses".
Un día me llevaste a hacerme un chequeo rutinario. Según estaba corriendo en la cinta, el médico me miró fijamente y paró la máquina de golpe. Me dijo, "Francisco, no se mueva, respire con tranquilidad". Acto seguido llamó a una enfermera. "Llevadlo a la sala 8, hay que monitorizarlo hasta que llegue la ambulancia, voy a encargarme".
Yo no me lo podía creer. "Doctor, explíqueme, tengo muchas cosas que hacer esta tarde". El médico me miró, tremendamente serio: "Olvídese de sus cosas. Está usted que puede morirse en cualquier momento". Yo me quedé pálido. Tú, entonces, le preguntaste: "Pero, qué ocurre, doctor, ¿qué es lo que le pasa?". "Ha dado fibrilación ventricular, el síntoma más frecuente de la muerte súbita. Hay que llevarlo a un hospital".
Sin apenas darnos tiempo a nada, llegó la ambulancia. Fui monitorizado y, cogido de tu mano, llegamos al Hospital de la Zarzuela. Allí me sedaron y no recuerdo más. Cuando abrí los ojos, me encontré con los tuyos. "Ya ha pasado todo, tranquilo, cielo". "¿Qué me han hecho?" . "Un cateterismo, no tenemos los resultados, pero todo apunta a que ha ido bien". Y así fue. No me vieron nada raro. así que me dieron el alta, bajo promesa solemne de ir a mi cardiólogo.
Mi cardiólogo de entonces, un tío simpático y bajito, quizás para compensar escribía con una pluma enorme, me hizo muchas pruebas y análisis, inclusive una resonancia que duró una hora, allí encerrado sí que me vi con peligro de la muerte súbita. Al finalizar, me dijo: "Tranquilo, Francisco. Su corazón es probablemente el más analizado de Madrid. No le encontramos nada raro, así que a seguir, pero cuidándose un poco más, ¿eh?". Sí, aquellos meses de dicha trabajando y escribiendo a placer, tuvieron un reverso inquietante. Todo esto lo saqué yo en mi novela "El astrónomo", el escritor literaturiza todo lo que le ocurre. Sí, vivimos pendientes de un hilo. Y reímos solo hasta que el llanto nos sorprende en cualquier esquina.
Unos años más tarde me tenían que hacer una operación quirúrgica. Me despediste en los pasillos y entramos en el quirófano, un sitio para mí relajante, porque, todos los que hay allí están en su trabajo cotidiano, exhibiendo una gran normalidad. Me prepararon, vino el anestesista y cerré los ojos.
Cuando los abrí, me encontré con los tuyos, que luego desviaste a tu lado derecho. Allí estaba la doctora que me había operado. Tenía un rostro serio aunque yo me encontraba perfectamente.
–¿Qué tal ha ido, doctora? –le pregunté.
–Pues..., ¡no le hemos hecho nada! Yo ni le he tocado, ¿eh? –dijo como disculpándose.
Reparé en mí. Efectivamente, no tenía ni vía cogida, ni rastro alguno de la operación en mi cuerpo.
La doctora, entonces, continuó:
–Ha tenido una bradicardia..., extrema, quiero decir.
Como me vio que yo no sabía lo que era, me lo aclaró.
–Su corazón ha empezado a latir cada vez más despacio... ¡hasta que se ha parado!
–¿Parado? –solté yo como un resorte.
–Sí, le hemos tenido que hacer las prácticas de resucitación. Pero el cardiólogo nos ha dicho que ya está perfectamente.
Acabáramos. Fui a ver a mi cardiólogo de ese hospital: la Clínica Universidad de Navarra.
–Sí, me llamaron y fui al quirófano. Lo que no entiendo es por qué no continuaron después con la intervención...
Me lo dijo así, aquel médico al que yo tenía, y tengo, gran aprecio y respeto. Me lo quedé mirando, atónito:
–Sí, hay cosas que ocurren. Tal vez ha sido el cambio de pastillas de la tensión que hicimos o, tal vez, la anestesia que te ha sentado mal, tienes un corazón muy sensible a todo. ¡Un corazón de poeta! –concluyó sonriendo.
Sí, la vida y la muerte son las dos caras de la misma moneda. La moneda de nuestra vida. Programaron la intervención para quince días más tarde. "No pasará nada –me dijo el cardiólogo–. Yo estaré allí".
Durante esos quince días estuve haciendo mis cosas. Y pensando, claro. En todo esto que escribo. Cada día mueren millones de personas. No es nada extraordinario. Yo quise dejar mis cosas en orden. Te expliqué algunos detalles de nuestras finanzas, que es lo mío, e hice la declaración de la renta, la tuya y la mía, estábamos en tiempo de ello.
Llegó el día. Me despediste sonriendo, aunque con la preocupación pintada en tus ojos, yo te conozco bien. Ya en el quirófano, se acercó un hombre gordito y colorado:
–Soy el anestesista jefe de la clínica. Todo va a ir bien. Le voy a ir explicando lo que vamos a hacer.
Me pincharon la anestesia. Él me dijo: " Va a sentir calor y luego frío, deme su mano".
Me cogió de la mano, tenía una mano callosa y regordeta. A mí me entró la risa:
–Mira que si muero así, como un homosexual con su novio...
Y me dormí en paz. Todo fue bien como me habían dicho. Pero, después, yo empecé a escribir un nuevo libro, un libro que terminará el día en que yo me muera de verdad. De vez en cuando pongo unas frases, unas reflexiones, unos versos, en él. Se llama "Yo también me iré".
Estuve a punto de hacerlo, poco tiempo más tarde. Para evitar sorpresas futuras, me hice un chequeo completo y riguroso, en profundidad. Cuando fui a por los resultados a la clínica, el médico, sin decir palabra, se levantó de la mesa y me abrazó. Habían visto algo inquietante, muy inquietante.
Me pusieron un tratamiento súper agresivo. Me sentía terriblemente débil. Recuerdo que paseaba todos los días de tu brazo. A veces, temía marearme y caerme redondo al suelo. Nos íbamos a un hotel cercano a la clínica y allí escuchábamos, en su café, a un hombre tocando el piano. Canciones y melodías de amor. Y yo me tomaba una cerveza sin alcohol, no podía otra cosa, y, sin embargo, nos sentíamos felices, como dos novios.
Las probabilidades de éxito eran muy pocas, tenían que darme un segundo tratamiento, mucho más agresivo si cabe. Tú me dijiste: "Me han facilitado referencias de un especialista que es uno de los mejores de España. Vamos a ir a verlo". Yo era escéptico, había asimilado ya mi final. "Solo me adelanto un poco. Te espero allí arriba. Y, mientras tanto, os ayudo un poco desde allí". Nuestros hijos me regañaban cuando lo decía, claro.
Fuimos y los patólogos de esta eminencia coincidieron en el diagnóstico que yo ya tenía. Sin embargo, este médico nos decía: "Hay algo que no me cuadra. Voy a decirles que repitan las pruebas". Las repitieron con el mismo resultado. Pero aquel médico era todo pundonor: "Tengo una intuición, voy a decirles que enfoquen en tal y cual enzima” –que yo ya no recuerdo.
A la tercera, fue la vencida. No tenía nada serio. Era una rareza, con similitudes terribles con una enfermedad casi terminal. Vamos, como una seta de cardo con otra seta, pero que es la más venenosa y mortal del mundo. Ambas son setas, pero nada que ver la una con la otra.
–Si es que todo tú eres muy especial –me decías sonriendo, aliviada.
Volvimos a nuestra clínica. Repitieron las pruebas y todo quedó aclarado.
–Lo sentimos. A veces ocurre. Le pedimos perdón por el tratamiento. Era innecesario. Y siempre nos ponemos en lo peor, claro –me dijeron.
Yo no tenía nada que decir, nada que perdonar. Era el hombre más feliz del mundo. El cierre de mi libro "Yo también me iré", tendría que esperar. Sí, la vida es solo un pálpito. Y, cuando sientes que no se acaba la vida, que ya viene el próximo latido, no te cabe la alegría dentro. O así debería de ser. Así deberíamos pensar, cuando nos amargamos, estando perfectamente, por nada. Es la gran dicha de vivir. Que es, de por sí, el mayor regalo.
Todo esto me ha venido a la memoria, tras estos días maravillosos que hemos pasado en América, celebrando nuestras bodas de coral.
Cuando te sientes tan dichoso, piensas que algo malo va a ocurrir. La vida es así. Convivimos con "La insoportable levedad de nuestro ser".
Pero, han pasado ya unas semanas y todo va bien. Yo no sé qué pensar. A lo mejor es que ya he dejado de ser especial.
Tú me dices:
–No va a pasar nada. Ya nos pasó antes.
–¿Antes? –digo, sin entender de lo que me hablas.
Pero te miro y, de repente, caigo. Ya no me acordaba. La vida, pienso, es olvidar y creer en que cada día se despierta de nuevo el sol. Esta vez habían ocurrido las cosas al revés. Primero, las malas y luego las buenas. De pronto, al calor de tus palabras, las recuerdo.
Estuvimos a punto de perder este viaje. Cuando, el día de salida, íbamos a facturar en el aeropuerto, la azafata de Iberia que nos atendía en el mostrador, que tenía por demás una cara lúgubre que invitaba a los malos presagios, tras mirar en el ordenador, nos dijo: "Alicia y Guillermo, todo bien, aquí tenéis vuestra tarjeta de embarque a Londres y luego a Los Ángeles. Natividad y Francisco, sólo me deja hasta Londres".
Nos quedamos helados. Nuestro vuelo salía en dos horas y media. Le pedimos explicaciones. Pero la chica debía haber regañado esa noche con su novio.
–No es cosa nuestra –nos soltó–. Vayan a preguntar a American Airlines con la que vuelan desde Londres.
–Pero, ¿no se encargan ustedes de la facturación de todo el trayecto? Además, American e Iberia forman parte de la misma alianza aérea, ¿No?
Pero la chica no estaba por la labor:
–Yo no puedo hacer nada, lo siento. A ver –desvió la mirada hacia los viajeros que hacían cola–, el siguiente.
Así que facturamos dos maletas a Los Ángeles y dos a Londres. Tú y yo en Londres ya nos arreglaríamos, como pudiéramos, para ir a Los Ángeles.
La chica de American Airlines, que sí debía estar contenta con su novio, nos lo aclaró todo.
–Es un problema de su visado, el famoso ESTA, hay un error en vuestros dos pasaportes. Donde pone un cero debe ser una O.
¡Toma del frasco, Carrasco! ¡Y eso que lo habíamos repasado todo!
Tuvimos que pedir un nuevo visado, sobre la marcha. Y pagarlo de nuevo, claro. Podían tardar hasta 72 horas en dárnoslo. Es decir, la boda, que era no en Los Ángeles, sino en Las Vegas, estaba perdida si agotaban el plazo.
Nos subimos súper preocupados al avión camino de Londres, mirando cada dos por tres en el móvil, por si venía el visado corregido.
Cuando ya estaba el avión rodando por la pista, nos entró el mensaje del gobierno americano. ¡Teníamos nuevo visado! ¡Fueron rapidísimos, como si supieran que nos íbamos a casar! ¡Tú yo nos sentimos novios de nuevo! En Londres, facturamos nuestras dos maletas y nos sentimos por fin tranquilos. Nos esperaban once horas y media de viaje.
Pero dicen que la alegría dura poco en casa del pobre. Nada más aterrizar en Los Ángeles, yo recibí un mensaje de American Airlines. Me pedían disculpas porque mi maleta, debido a un error suyo, se había quedado en Londres, me pedían una dirección en América donde enviarla.
La sorpresa fue cuando fuimos a retirar nuestras maletas. La mía sí que estaba, la que no llegó fue la de nuestro hijo Guillermo. La azafata lúgubre la había facturado mal y además había cambiado nuestros nombres. Guillermo se había quedado, no solamente sin su traje para la boda, sino sin ropa alguna. Así que compartimos la mía, que le quedaba como le quedaba y tuvimos que comprar algunas cosas. Por fin, tras miles de gestiones conseguimos que llegara su maleta a nuestro hotel de Las Vegas, tras nuestra estancia en Los Ángeles y en el Gran Cañón, dos días más tarde. Había sido una auténtica odisea.
Pero todo lo compensó el magnífico día que pasamos celebrando nuestra boda y todos los que vinieron después. Ya habíamos olvidado que este viaje había sido casi un milagro.
Aquí, en este vídeo se nos puede ver, muy dichosos. Quizás la dicha es doble tras los malos comienzos. https://youtu.be/W6SD_rlH4KU.
Y otro vídeo grabado en el el interior de la limusina, mostrando su interior:
Sí, la vida es solo un pálpito. Hoy, mientras escribo este post, me entero que ha habido una gran tormenta en el Gran Cañón del Colorado, donde nosotros estuvimos, y se han desprendido bloques de piedra enormes y ha habido algunos muertos. Y, aquí al lado, en Portugal, ha habido un terremoto que se ha sentido en todo el país y también en algunas zonas de España. Vivimos en el alambre. Esperando que llegue el latido siguiente que nos permita seguir respirando.
Quiero decirte que soy muy afortunado de que seas mi compañera de viaje en este aleteo de vida que compartimos. Y de haber vivido juntos tantas cuestas arriba y abajo. Solo deseo que, cuando a mí me llegue mi hora, yo no concibo ser el segundo y quedarme aquí solo, tú estés a mi lado. Cerrar los ojos, pensando en ti, en tu sonrisa, en todo lo que hemos vivido juntos, y esperarte hasta reunirme de nuevo contigo. Yo soy de los que creen firmemente en la otra vida.
Sí, reunirme de nuevo contigo, en el cielo, en el más allá, ya para siempre. Solo quiero eso.
Porque así sea.
Para los proyectos: "Yo también me iré". "Envejecer" y para la edición ampliada de "Treinta y cinco gramos de oro".